El cuarto de la señora
Cuento
Mi mamá trabajaba limpiando casas. Casas de “gente bien”, aclaraba reforzando la expresión con el puño cerrado juntando las yemas del dedo índice con el pulgar. Cuando yo era chica, para que no me quedara sola, a veces me llevaba a la casa de una señora que no estaba casi nunca porque viajaba mucho. Mientras mi mamá hacía la limpieza, cocinaba, planchaba, yo curioseaba y paseaba por toda la casa. “En donde todavía yo no haya limpiado”, me advertía mi mamá como condición indiscutible.
La Señora vivía en un departamento lujoso en un barrio paquete. El edificio era altísimo, con mármoles, espejos, sillones profundos, señor portero todo vestido de color té con leche, varios veloces ascensores.
El departamento ocupaba todo un piso. Una pesada puerta de madera y bronce con varias cerraduras daba paso a un ornamentado living donde todo era brillante y ostentoso. Sillones de terciopelo con mantas decoradas que caían sobre el respaldo, un par de mesitas de vidrio grueso y patas anchas de mármol, pisos de madera lustrada y alfombras esponjosas bordeadas de flecos. De las paredes satinadas pendían un par de cuadros con escenas en tonos ocres. Los techos eran altos con arañas de cristales colgantes. A través de un gran ventanal, a lo lejos se divisaba un río plateado.
Pero nada me deslumbraba tanto como entrar en el cuarto de la Señora. Al abrir la puerta de color marfil y cerrojos dorados, la luz que entraba por la ventana con la persiana subida lo inundaba todo.
Entre esas cuatro paredes, flotaban restos de un perfume dulzón. Un marco de tupidas cortinas con pesados pompones que rozaban el suelo recortaban un segmento del río distante. La cama era alta, con un colcha de raso cuyos volados se derramaban hacia los costados. Me gustaba zambullirme de un salto, despatarrarme y rodar hasta resbalar y caer sobre una mullida alfombra con silueta de animal. También esconderme debajo de esa cama e imaginarme que desde allí podría observar los movimientos de la Señora al levantarse. Alcanzaría a verle solo los pies en esas chinelas forradas de satén decoradas con plumas, que siempre estaban tiradas despreocupadamente al pie de la cama. Me imaginaba a la Señora frente a la cómoda peinándose, sentada en esa silla tapizada. Entonces, yo salía rauda de allí abajo y cerraba bien la puerta, confirmando antes que mi mamá aún estaba concentrada en otros quehaceres, y me sentaba en esa silla delante de la cómoda, frente al espejo.
Sobre el frío mármol travertino, en una hilera a lo largo del mueble, había portarretratos de distintos tamaños. Las fotos en los marcos de plata labrada me permitían aventurar algo sobre quién era la Señora: en las desteñidas por el paso del tiempo podía verla cuando era joven; otras más recientes, de colores intensos, la mostraban en la actualidad. Luego, hacia adelante estaba la variada línea de alhajeros y cofres de distintos tamaños con tapas lisas, en relieve, acolchadas de tela muy suave, algunas con bordados.
Una tarde fui decidida, prometiéndome a mí misma abrirlas solo para ver, sin tocar nada de lo que hubiera adentro. Los distintos anillos -gruesos, finos, con piedras transparentes, opacas, de distintos materiales y tamaños- se me presentaban como un tesoro descubierto en el fondo del mar. Al apenas rozarlos con la yema de mis dedos sentí un leve escalofrío. “Solo uno”, me repetía en voz baja a mí misma. Pero ¡no sabía cuál elegir! Me los probaba y me miraba en el espejo haciendo poses que había visto en revistas de cine, como si me disparasen flashes de cámara fotográfica. Todos me quedaban enormes, pero con la mano en vertical y actitud dramática no se caían. En otro alhajero había pulseras; en otro, aros; y en un busto de bronce, como de una dama antigua que lo vigilaba todo, collares colgando.
Me llamó la atención una cadenita con un dije que tenía forma de diminuta cajita cuya tapa lucía en relieve la cara de un angelito. El cierre era hermético, pero me las arreglé para lograr abrirla. De pronto, como detonadas por un resorte, saltaron varias pastillitas que estaban cortadas en cuartos y que se desparramaron por el piso. Muy asustada, me agaché a buscar los blancos pedacitos debajo del mueble y de la cama. Algunos traían un poco de pelusa, soplé para limpiar y volví a guardarlos en el dije-cofre.
Agotado para mí ese sector, me tentaron los cajones. El primero me invitó mostrándome un sutil señuelo: caía un bretel de corpiño bordó delatando un desorden de finas y sedosas enaguas -combinaciones, diría mi madre- que, apenas tocarlas, se deslizaban como algas resbaladizas. Una de las prendas, en un ángulo del profundo cajón, envolvía algo duro. Lo desenvolví cuidadosamente y apareció un objeto que en ese momento no supe con certeza qué era, aunque podía intuirlo vagamente. Un cilindro. Grueso. Como de una goma bastante dura, color piel y con la punta redondeada. Tenía en la base, un botón casi escondido, que toqué sin querer y empezó a temblar en mi mano haciéndome cosquillas. Se me resbaló entre las telas y cayó al suelo. Cubrí la palma de mi mano con una de las enaguas y con mucho cuidado, como si fuera algo vivo, palpitante, lo agarré e intenté envolverlo tal como lo había encontrado.
Incansable, me fui a curiosear en los placares de puertas con espejos biselados. Abrí las de los costados, las dejé oblicuas. Parada en el medio y a cierta distancia, me ví reflejada en tres dimensiones. Me probé un vestido de seda color verde con lentejuelas tornasoladas que relampagueaban a la altura del pecho. Era largo, cruzado y se volcaba sobre mis pies con una larga cola de gasas translúcidas y más lentejuelas. Al ponérmelo sentí una suerte de arrebato de entusiasmo y fascinación que me transfiguraba. Después de posar frente al espejo, me puse a cantar. Enceguecida por imaginarios reflectores, canté frente a ese espejo para un millón de personas. Podía sentir las miradas de adoración, y la ovación coreando mi nombre.
Le respondí a mi mamá que estaba descompuesta, que no entrara. Por el agujero de la cerradura la ví que se desplomaba sobre la cama, con los brazos en cruz. Cansada, emitió un suspiro largo y se quedó mirando el techo, cerrando los ojos cada tanto a la vez que desplazaba suavemente el dorso de la mano disfrutando de la tersura del cubrecama. De pronto refregó sus ojos, suspiró fuerte como si así exhalara todo su cansancio de una vez y se enderezó. Se quedó unos segundos sentada al borde de la cama mirando al frente. Como si una fuerza la arrastrara, se levantó y se dirigió hacia el ventanal. Abrí muy despacio la puerta del baño y me acerqué sigilosamente. Ella miró lejos y fijo, a través de la ventana, con la mirada posada en ese río plateado.
Me saqué el vestido en silencio, con mucho cuidado, me puse mi ropa y me ubiqué detrás de mi mamá que seguía sin darse cuenta de que yo estaba ahí. Mientras se acomodaba el pañuelo en la cabeza, continuaba absorta frente al paisaje lejano como quien sueña con estar en otra parte. Se dio vuelta de golpe y pegó un grito al sorprenderme tan cerca. “¡¿Qué haces con ese vestido en la mano?!”, me increpó. "Dámelo”. Lo agarró, lo sacudió y acomodó las gasas como para colgarlo. Pero antes lo olió, tocó la tela apreciando con la yema de los dedos la suavidad y tecleando las lentejuelas de colores. Se miró en el espejo un segundo, e hizo un movimiento como si se lo fuera a apoyar sobre su cuerpo; pero al verme en el reflejo, cambió bruscamente de idea.
“Me haces perder el tiempo”, me retó apenas. “Hago este cuarto y nos vamos. Andá, esperame un rato en la cocina. En mi cartera tenés galletitas”.
Yo me quedé en la puerta. Ella tomó uno de los envases que traía para la limpieza, que tenía un rociador en la punta. Para mí, era como un bombero loco de esos que usaba en carnaval. Frente a la puerta del ropero de espejos biselados comenzó a gatillar la pistola dispersora varias veces. Un líquido de olor penetrante pegaba contra los vidrios. Apoyó el envase en el suelo y tomó un trapo que enérgicamente comenzó a pasar haciendo círculos sobre el espejo. Después tomó un trapo seco y volvió a recorrer el cristal, esta vez de arriba hacia abajo dibujando perfectas autopistas. De a ratos, suspiraba fuerte y luego se ensañaba al darle con ganas a alguna mancha que se resistía. De pronto se alejó un poco del espejo mirándose, desaprobando la imagen que veía de su gesto fruncido. Se detuvo a mirarse unos segundos ante el espejo y con el dedo mayor de su mano derecha intentó alisar el ceño, y sonrió para ablandar la mirada y la boca. Se acomodó el pañuelo y volvió a su realidad de la mancha porfiada.
Siguió por la cómoda, limpió el mármol, levantando y repasando a la vez cada portarretrato, cada alhajero y después, con una franela, el frente de los cajones. Me estremecí al notar que el primero había quedado entreabierto, pero ese detalle no le llamó la atención. Lo cerró fuerte con un empujón de cadera. Siguió por los pisos pasando un trapo hasta el último rincón y pasó la aspiradora; descubrió las chinelas de plumas, una alejada de la otra, las juntó. Y enseguida, apoyándose con una mano en la cama se quitó las alpargatas, una y otra. Y se probó las chinelas.
Caminó unos pasos, se miró sonriente al espejo, volvió, se las sacó, las acomodó prolijamente al pie sobre la alfombra y se puso sus alpargatas de nuevo. Estiró el cobertor de la cama, con las palmas de las manos bien abiertas presionando con insistencia. Se detuvo a mirar sus ajadas manos unos segundos. Cerró las cortinas de la ventana disponiendo con soltura los pliegues para que cayeran mejor, y se agachó a acomodar de nuevo las chinelas al pie de la cama. Dió una mirada general a todo y con cierto orgullo, los brazos en jarra, se dijo algo en voz baja. Caminó hacia atrás como para observar todo hasta el último instante y cerró la puerta.
“¿Qué haces acá?”, me sorprendió al costado de la entrada. “¿Ya merendaste? Me cambio y nos vamos. Ay, me olvidé el balde adentro. Traelo”, me dijo mientras caminaba apurada desanudando el pañuelo de la cabeza. Siguió hasta el baño y yo sin contestarle me quedé ahí, frente a la puerta, unos segundos.
La abrí muy despacio. Una luz tenue a través de las cortinas cerradas dejaba esa habitación impecable donde reinaba una tranquilidad dulce y detenida. Entré suavemente para no dejar pisadas marcadas, y quise volver a verme en el espejo biselado, en tres dimensiones aunque ya sin el vestido verde. “Me miro una vez y salgo”, me prometí.
Frente al espejo, veo a mis espaldas el balde con unos envases adentro.
Advierto que dentro del balde había una botella de lavandina y al lado el bombero loco. Me vino el recuerdo de ese último verano cuando jugaba en la vereda con las amigas de la cuadra con mi bombero de color rojo que me habían regalado para Navidad. Me agaché. Tomé este y vi que estaba vacío. Desenrosqué la tapa con el rociador y vertí el líquido de la botella de lavandina en el bombero loco. El olor tan fuerte y penetrante me hizo alejar el cuerpo y estirar los brazos. Lo enrosque muy fuerte y automáticamente presione el gatillo para probarlo. Andaba. Me levanté velozmente sin dejar de sostener el dedo índice en la pistola. Me subí a la cama de la Señora pudiente de la casa ostentosa. Empecé a saltar, se sentía tan genial como en una cama elástica. Saltando daba vueltas presionando cada vez más fuerte el gatillo sobre el cubrecama de raso, una y otra vez, más lejos, luego contra la pared, hacia las cortinas, los espejos biselados... De un salto me encontré frente al ropero, abrí las tres puertas, gatillé contra los tapados, los vestidos. Al verde le dí más fuerte, lo aparté para rociarlo bien de cerca y apuntar contra las lentejuelas, lo volví a mezclar entre los otros. Disparé, disparé, lluvia de desinfectante, contra todos los vestidos, largos y cortos. La cómoda. Disparos firmes y seguidos a las fotos, la sonrisa radiante de la Señora, las de los diplomas, los paisajes, los alhajeros. Abrí el primer cajón. Oí como un eco lejano la voz de mi mamá que me llamaba buscándome por la casa. Dejé el bombero loco dentro del balde donde estaba y salí. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco. Recorrí toda la casa ya ensombrecida con las cortinas cerradas, todo limpito. Mi mamá me esperaba en la puerta con la llave en la mano. Miro al comedor por última vez, las cortinas, ahora cerradas, ocultaban el río plateado.
“Llamá al ascensor”, me dijo mi mamá con la voz cansada mientras cerraba cuidadosamente con el recargado llavero cada una de las tres cerraduras de la puerta. Tomamos el ascensor. Las dos nos miramos en el espejo al mismo tiempo. Ella resopló fuerte de cansancio. Yo también, jugando a aguantar la exhalación lo que duraba la rápida caída a planta baja.
“¿Querés comer milanesas esta noche?”, me dijo ella pellizcándome el cachete.
Llegamos a la Planta Baja. Saludamos al portero que miró a mi mamá un poco de más. Un silbido agudo nos habilitó la salida. El calor, la humedad y el ruido de la calle nos impactó como un baldazo de agua tibia y sucia.
Mi mamá caminaba ligero y yo colgada de su brazo daba pasos largos, saltarines. Casi feliz.
Sonia Novello
agosto 2021
Cuento publicado en Revista Damiselas en apuros. Edición Moira Soto. Diciembre 2021 VER

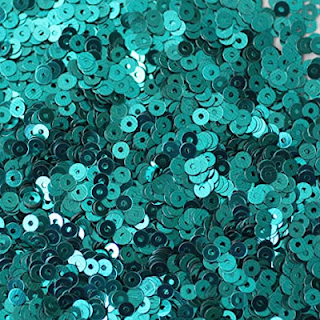


Comentarios
Publicar un comentario